NUEVO EVANGELIO DE LA TRANSPARENCIA DESDE SENADO RESTRINGE TU DERECHO A SABER
- carmenenid
- 14 oct
- 4 Min. de lectura
Por Eliseo Colon, Presidente
Periodismo 21
Antes que nada, debo pedir disculpas a los lectores —sobre todo a quienes nunca han tenido la desgracia o el privilegio de ser alumnos de comunicación o teoría de la información. Lo hago porque, tras leer el P. del S. 63, presentado el 2 de enero de 2025 por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y referido a la Comisión de Gobierno, no pude evitar una epifanía poshumana: estamos ante la consagración de un humanismo sin humanos, pero con metadatos. Algo así como aquel Puerto Rico sin puertorriqueños pero con turistas del famoso Telegram chat, pero esta vez el turismo es administrativo y los templos son digitales.

Como reza su epígrafe, el P. del S. 63 enmienda los Artículos 5, 6, 7, 8 y 9, añade un nuevo Artículo 10 y reenumera los actuales Artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 como los Artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 141-2019, conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.
Y como uno no puede resistirse a la tentación académica, convoqué —al menos en espíritu— a mis interlocutores habituales: Habermas, Gonzalo Abril, Mark Poster y Manuel Castells, para descifrar esta nueva liturgia de la transparencia. Porque si el P. del S. 63 fuera un texto literario, sería sátira; pero no, es peor: es política pública.
En el nuevo evangelio de la transparencia, el ciudadano ha sido degradado de sujeto deliberativo a solicitante numerado. El Artículo 5 le otorga al Oficial de Información un poder cuasi sacerdotal: debe “recibir, tramitar y numerar” las solicitudes, rendir informes mensuales y publicarlos en línea —eso sí, sin revelar información personal del solicitante. Es el Estado confesional del dato, donde todo se registra, pero poco se comunica. Lo que antes era “derecho a saber” ahora se mide en planillas, sellos y folios electrónicos.
El Artículo 6 profundiza la ceremonia. El ciudadano ya no necesita debatir ni argumentar; basta con enviar un correo y esperar veinte días hábiles para recibir el silencio administrativo. La utopía deliberativa se ha cumplido. Todos pueden hablar, siempre y cuando sea con formato, copia al jefe de agencia y asunto en el “subject” del email. En este nuevo orden racional, la conversación pública se ha transformado en un tracking number.
Luego viene el Artículo 7, la joya del rito. El término de respuesta, antes de diez días, se duplica a veinte; y si la burocracia necesita más tiempo para pensar en cómo no responder, puede prorrogarse otros veinte. En la teología de la transparencia, el silencio administrativo es el nuevo verbo divino. todo funciona con la precisión de un modelo de Shannon y Weaver: emisor, canal, ruido, receptor. Aquí el ruido no viene del canal, sino del silencio institucional, cuando la ley misma dispone que “si la entidad gubernamental no contesta dentro del término establecido, se entenderá que ha denegado la solicitud”. En este elegante sistema de transparencia, la información no circula: se archiva.
El Artículo 8, por su parte, le da un toque de austeridad ritual: ya no se promete la información “en el formato solicitado”. Si pedirla en Excel cuesta más que en PDF, el ciudadano recibirá lo que haya, o lo que cueste menos. Transparencia low-cost. El dato se vuelve un souvenir gubernamental: se entrega en el formato disponible, no en el que sirva.
Y el Artículo 9 refuerza la moral del trámite. Quien no reciba respuesta podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia en San Juan —nada de tribunales regionales— para presentar un “Recurso Especial de Acceso”. El proceso no requiere abogado, pero exige plazos estrictos: treinta días para presentar, diez para responder, tres para vista y diez para sentencia. Un reloj de precisión germánica aplicado a la ineficiencia tropical.
Finalmente, el nuevo Artículo 10 llega como promesa de redención: multas de hasta $100 diarios, sin exceder los $18,000, a las agencias que incumplan una orden judicial. Es decir, una penitencia simbólica, más decorativa que disuasiva. El Estado podrá pecar de opaco, siempre que pague sus indulgencias a tiempo. En el fondo, el gesto de este artículo es casi litúrgico.
En conjunto, el P. del S. 63 convierte el derecho ciudadano en un trámite, la transparencia en una coreografía de acuses de recibo y el acceso a la información en un acto de fe electrónica. El ciudadano no ejerce su derecho, lo gestiona.
Diría Habermas que la esfera pública ha sido reemplazada por un formulario digital, y la deliberación por un número de radicación. Para Abril, el relato del ciudadano se ha perdido entre los ritos del archivo. Poster celebraría al nuevo sujeto informacional. Está conectado, pero mudo. Y Castells vería en todo esto la versión boricua del poder en red. Es un flujo perfecto en el que la información viaja sin significado, solo con trazabilidad.
Porque si algo logra el P. del S. 63, es institucionalizar la paradoja de la transparencia: un Estado que se muestra tanto que deja de verse, una administración tan clara que se vuelve opaca. El resultado es un país donde el derecho a saber sobrevive, sí —pero en un archivo PDF, protegido con contraseña y firewalls.
Podríamos decir que quienes voten a favor del P. del S. 63 no necesariamente son enemigos de la transparencia, sino devotos del expediente, creyentes sinceros en la mística del formulario y la eficacia redentora del correo electrónico. Son los burócratas ilustrados de la era postdigital: confunden el acceso con el acuse de recibo y la democracia con un workflow.
No votan una ley. Celebran un sacramento administrativo. En su imaginario, cada artículo reformado —desde el que ordena “proveer una dirección de internet (URL) con instrucciones para acceder a la información solicitada” hasta el que impone “una multa de hasta cien (100) dólares diarios”— funciona como indulgencia burocrática, purificando al Estado de toda opacidad sin necesidad de ensuciarse en el barro del debate público.
En suma, quienes voten a favor del P. del S. 63 encarnan al nuevo tipo ideal del “funcionario transparente”: ven el Estado como una interfaz, el ciudadano como un input, y la verdad como un archivo PDF descargable. Un humanismo sin humanos, pero con “metadatos”.
¿Transparencia? Sí, pero de acrílico: se ve, se toca… y no deja pasar el aire.


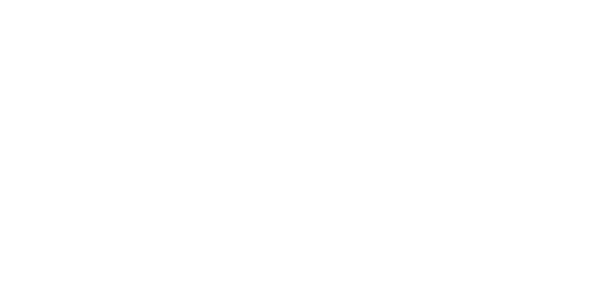



.png)



Comentarios